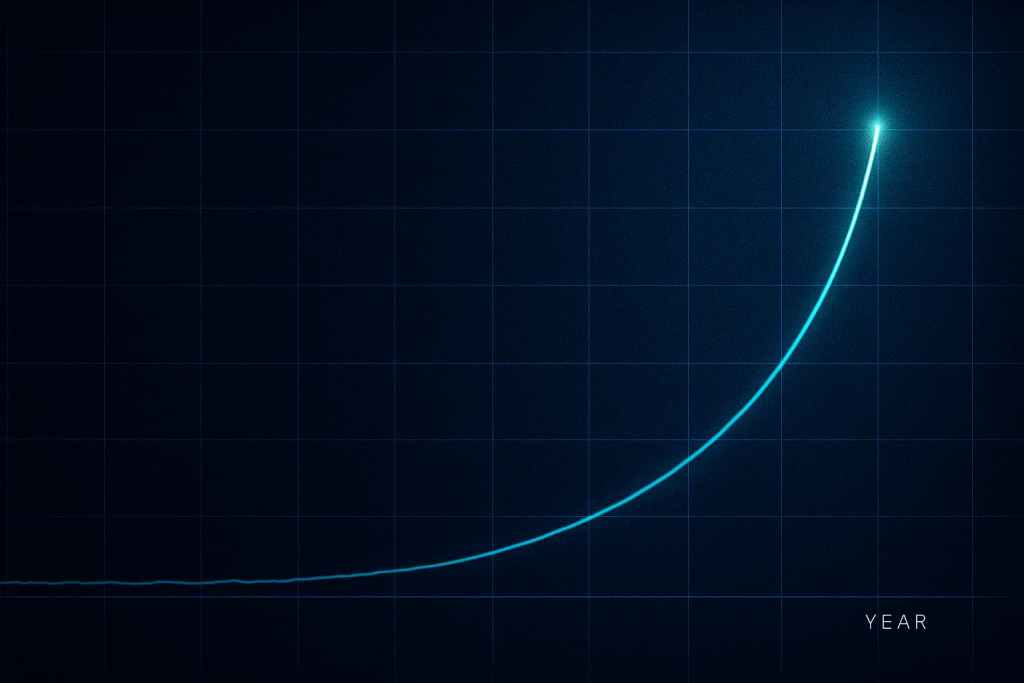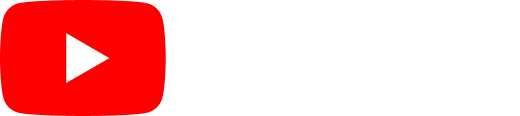El otro día, en una plática con mi hijo Iker, comenzamos a imaginar las probabilidades de existir.
Estábamos acostados mirando el cielo, y entre una pregunta y otra, él me dijo:
“Papá, ¿cuántos planetas crees que hay en el universo?”
Le respondí con lo que había leído alguna vez: los astrónomos estiman que hay más de 200 mil millones de galaxias en el universo observable.
Cada una con 100 a 400 mil millones de estrellas, y casi todas esas estrellas con planetas girando a su alrededor.
Si multiplicas esas cifras, obtienes algo que desafía cualquier imaginación humana: alrededor de 4 × 10²² planetas, es decir, 40 sextillones.
Un cuatro seguido de veintidós ceros.
Más planetas de los que hay granos de arena en todas las playas del mundo.
Iker me miró con los ojos muy abiertos, intentando entender lo que significaba un número tan grande.
Y entonces me preguntó:
“¿Y de todos esos planetas, cuántos tienen vida?”
No supe qué responder. Porque la verdad es que no lo sabemos. Hasta ahora, solo tenemos evidencia de vida en uno: el nuestro.
Una roca azul flotando en medio de la nada, a la distancia perfecta del Sol, con la combinación exacta de elementos, temperatura, agua y tiempo para que algo —de algún modo— decidiera vivir.
Pero lo que más me impresionó no fue esa pregunta, sino lo que vino después.
Me dijo: “Entonces somos muy afortunados, ¿no?”
Y ahí, en ese instante, entendí algo que a veces olvidamos: que el universo exterior y el universo interior son el mismo reflejo.
Ambos son infinitos, inexplorados y misteriosos. Ambos están llenos de posibilidades tan improbables que parecen imposibles.
La probabilidad de que tú o yo existamos es, literalmente, casi cero. El físico Ali Binazir calculó que la posibilidad de que una persona específica nazca —que justo ese espermatozoide fecunde ese óvulo, en ese instante, y que todas las generaciones anteriores hayan sobrevivido para hacerlo posible— es de 1 entre 10 elevado a 2,685,000.
Un uno seguido de más de dos millones seiscientos ochenta y cinco mil ceros.
Un número tan descomunal que hace que los cuarenta sextillones de planetas del universo parezcan una cifra pequeña.
Si lo pensamos paso a paso:
- La probabilidad de que tus padres se conozcan: 1 entre 10 millones.
- La probabilidad de que ese espermatozoide, entre 200 millones, fecunde el óvulo correcto: 1 entre 200 millones.
- La probabilidad combinada: 1 entre 2 × 10¹⁵.
Y eso solo en una generación.
Si multiplicas esa cadena por las más de 7,500 generaciones de ancestros que precedieron a tu nacimiento, el resultado no cabe en la mente humana. Y, sin embargo, aquí estás: Vivo, consciente, haciendo preguntas sobre tu propia existencia.
Carl Sagan decía:
“Somos polvo de estrellas que piensa en las estrellas.”
Y esa frase lo resume todo.
Cada célula de nuestro cuerpo, cada átomo que nos compone, fue forjado hace miles de millones de años en el corazón de una supernova.
Somos literalmente el universo contemplándose a sí mismo, tratando de entender qué es. Somos una chispa de consciencia en medio de un océano infinito de silencio.
Cuando Iker escuchó esto, se quedó callado unos segundos y me preguntó:
“¿Entonces por qué estamos aquí, papá?”
Y esa, quizás, es la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse.
¿Por qué existimos, si las probabilidades dicen que no deberíamos?
¿Por qué la vida decidió manifestarse de esta forma, en este planeta, en este cuerpo, en este instante?
Einstein escribió una vez:
“Hay dos maneras de vivir: como si nada fuera un milagro o como si todo lo fuera.”
Y cuando entiendes estas cifras, cuando comprendes que la probabilidad de existir es más pequeña que el número de planetas en todo el cosmos, ya no puedes vivir de otra forma que como si todo, absolutamente todo, fuera un milagro.
Rumi lo dijo con una belleza que trasciende siglos:
“No estás en el universo. Eres el universo expresándose a sí mismo.”
Y es cierto.
Eres la expresión más improbable de la energía universal. Eres el resultado de miles de millones de decisiones, accidentes y coincidencias cósmicas que se alinearon con precisión imposible para que tú pudieras respirar, amar, dudar, crear.
Cuando entiendes esto, la vida cambia de escala. Deja de ser una carrera por tener más o lograr más. Se convierte en una experiencia de asombro y gratitud. Cada respiración es un regalo estadísticamente imposible. Cada día es una victoria sobre el vacío.
No hay más planetas en el universo que improbabilidad en tu existencia.
Tú eres la prueba que confirma el milagro. El producto de un universo que se organizó, contra todo pronóstico, para mirarse a través de tus ojos.
Y quizá por eso el universo es tan inmenso: para recordarnos que, aunque somos diminutos, nuestra conciencia lo contiene todo.
Porque mientras allá afuera hay 40 sextillones de planetas, dentro de ti, hay un universo igual de grande, igual de profundo, igual de infinito.
La próxima vez que mires al cielo, piensa en esto. Cada estrella que ves está a millones de años-luz. Pero cada pensamiento que tienes sobre ella sucede en este instante. Eso significa que, de algún modo, el universo entero vive dentro de ti.
Iker me preguntó si eso quiere decir que todos somos parte de lo mismo.
Y yo le respondí:
“Sí, hijo. Tú, yo, las estrellas, los planetas, la vida… todo es lo mismo. Todo es el universo intentando entenderse a sí mismo.”
Y ahí, mientras lo veía cerrar los ojos reflexionado sobre la plática, supe que no hay mayor lección de riqueza que esa: reconocer que, entre todas las posibilidades infinitas, la vida nos eligió.
Porque la verdadera riqueza no está en tener más, sino en estar presentes, conscientes y agradecidos por el milagro de la vida. Tal vez, y solo tal vez, todo el universo tuvo que alinearse para que tú pudieras mirar las estrellas y recordar que estás aquí para algo más grande.